Víspera de todos los Santos (1995) por Msylder.
El panteón de San José, en la calle de Santiago, estaba atiborrado de gente que había ido a visitar a sus muertos. Yo estaba de rodillas, arrancando la mala yerba crecida alrededor de la tumba de mi abuelo.
- Hazlo bien y de buena gana.
Mi padre había regresado de la toma de agua con dos cubetas llenas. Estaba a mi espalda, con la camisa arremangada, dándome un sermón sobre la vida y la familia y las tradiciones mexicanas y acerca de cómo todos esos muchachos que dicen ser tus amigos en realidad no lo son y de cómo solo andan en busca de su propio beneficio y de cómo te botan a la mierda cuando se te acaba el dinero o cuando ya no les sirves para nada, lo que según me dijo, siempre pasa al mismo tiempo porque es la misma cosa. Y a cada instante, mientras él hablaba, yo tenía la sensación de que se estaba acercando a un punto medular y que en cualquier momento iba a cerrar el sermón con una frase que lo resumiera todo, pero esa frase nunca llegó; así que no estuve seguro acerca de qué tipo de lección pretendía darme con tanta palabrería, y llegué a pensar que quizás durante todo el día simplemente había querido darme una lección sobre paciencia.
- Deja de pensar en tus amigos y hazlo bien, ¡concéntrate!
Qué difícil es atender a una instrucción cuando esta carece de sentido para ti y en cambio, qué fácil es coger el látigo y reventarle la piel de la espalda al esclavo mientras le dices: hazlo bien. La noche del 31 de octubre, antes de irme a dormir, mi padre me dijo:
- Mañana tú y yo nos vamos al panteón para ver a tu abuelo.
Eso suponía un gran bache en medio del perfecto día que yo ya me había trazado mentalmente. Y ahí, de rodillas, con las manos llenas de tierra, estaba comprobando que el bache era mucho más grande de lo que había creído.
- Hazlo bien. Por ahí todavía hay yerba, desde aquí la estoy viendo.
Sus palabras me ponían furioso; pero algo en especial me ponía más furioso que sus palabras y ese era el hecho de recordarlo tumbado en el sillón, bebiendo cerveza y mirando el televisor durante la mañana. Ese día desperté más temprano que de costumbre y desde las primeras horas, ya estaba mentalmente preparado para cumplir con la horrible tarea que se me había impuesto. Mi intención era terminar el asunto cuanto antes para librarme de la molesta carga que pesaba sobre mí y así poder dedicarme el resto del día a hacer lo que me viniera en gana. Me estuve paseando frente a mi padre una y otra vez para refrescarle la memoria, pero él simplemente se atenía a mover la cabeza y a estirar el cuello para evadirme y a veces a apartarme con la mano para que le permitiera ver a gusto su programa de televisión. Creo que fue después de la una de la tarde cuando pensé con alegría que ya había olvidado por completo la idea de ir al panteón y tal parece que ese mismo pensamiento conectó con la mente de mi padre de una manera inexplicable, pues apenas me vio cruzar la puerta con el balón de futbol bajo el brazo, me dijo:
- No te vayas lejos, voy a darme una vuelta rápida al mercado de Jamaica para comprar unas flores. Cuando regrese nos vamos al panteón, no tardo nada.
Practiqué tiros frente a mi casa hasta el cansancio, después me senté en la banqueta con el balón entre las piernas y estuve volteando la cabeza a cada rato para ver si mi padre aparecía dando la vuelta a la esquina. Me inventé una especie de juego que consistía en cerrar los ojos y contar hasta cierto número, para luego abrirlos y hacer que ese momento coincidiera con su llegada, cosa que nunca ocurrió. A la hora habitual, mi madre se asomó por la ventana y me llamó para que fuera a comer. Entré a la casa cabizbajo y tomé asiento en la mesa sin siquiera haberme lavado las manos. Mientras comía el caldo de pollo, mi madre se encargaba de juntar el polvo del piso, paseándose con la escoba y el recogedor de un lado a otro.
- Tu papá ya se tardó… ¿Qué tanto estará haciendo?... A mí se me hace que se quedó tomando con su compadre.
Con esas palabras me espantó el hambre. Los trozos de pollo se negaban a bajar por mi garganta. Se me quedaban atorados en el cogote. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder acabarme la comida. Cuando finalmente terminé me puse a ver el televisor, pero como no logré concentrarme en el programa que estaba pasando, encendí el super nintendo y me puse a jugar el Demon’s Crest, ese juego que mi madre me compró a regañadientes y solo bajo la advertencia de dejarme la cabeza llena de chipotes a punta de coscorrones en el caso de que no pudiera dormir durante las noches por estar de miedoso. Y es que el demonio rojo que aparecía en la portada del juego le provocó escalofríos desde el primer momento en que lo vio. Cuando se topaba con la caja por casualidad, le daba la vuelta de inmediato y mientras se santiguaba, me gritaba que por ningún motivo quería que volviera a dejar esa maldita cosa a su vista. Mi madre nunca fue particularmente miedosa; pero sí creía que uno tenía el poder para invocar cosas malignas con la mente.
- ¡Ay, esa musiquita de tu juego está muy fea!
En verdad se estremecía al escuchar la música del órgano hasta el punto de verse obligada a frotarse los brazos para deshacerse de la piel de gallina. De cualquier forma, no tuvo que soportarla durante mucho tiempo aquel día, pues, como yo no diera una en el juego por andar con la cabeza en la luna, me rendí y apagué la consola en menos de quince minutos. Me fui para la azotea con los binoculares que me regaló mi tío Norberto y me dispuse a vigilar la llegada de mi padre, pero con eso solo conseguí aumentar mi impaciencia, así que abandoné la tarea rápidamente y cuando bajé observé a mi padre entrando a la casa con un par de ramos de flores entre las manos. Lo primero que hice fue ver el reloj para hacer un cálculo mental acerca del tiempo que nos demoraríamos en ir hasta el panteón y en estar de vuelta. Después de sacar cuentas, la cosa no me pareció tan mala.
Mi madre terminó de exprimir la jerga con que había trapeado hasta dejar el piso reluciente y recibió a mi padre con un beso en la mejilla, le quitó las flores de la mano para ponerlas en agua y le dijo:
- Te tardaste mucho.
- Es que me fui caminando hasta el mercado y ya que me quedaba de camino a la vuelta, pasé a saludar a mi compadre y me quedé platicando un rato con él.
- ¿Y cómo está el compadre?
Mi padre se aplatanó en el sillón y empezó a contarle a mi madre todo acerca de su charla vespertina, adentrándose hasta en los detalles más nimios. Como que si ahora el compadre había cambiado todos los focos de 100 vatios por focos de 70 vatios para ahorrar luz y que si había movido tal o cual mueble de lugar y que si ahora ya se dormía antes de que comenzara el noticiero de las diez… Total que durante poco más de una hora que duró la plática, se me retorcieron las tripas de coraje, de formas que nunca hubiese podido imaginar. Aunque descompuesto mentalmente, una vez más me encontraba listo para afrontar mi destino, pero aún me quedaba un largo y tortuoso camino por recorrer dentro de la casa.
- ¿Quieres comer?
Era imposible que se negara. Los huevos revueltos del desayuno ya le habían hecho digestión y las cervezas de la mañana junto con la caminata bajo el sol le habían despertado el apetito; así que se sentó a la mesa, se puso a comer con toda la paciencia del mundo y cuando terminó el primer plato pidió un segundo plato y luego un tercer plato, pero ya solo a la mitad. Cuando estuvo satisfecho, después de poco más de hora y media, eructó dos veces sin cubrirse la boca, empezó a sobarse la panza y se quedó reposando la comida por un espacio de media hora. Solo entonces se levantó del sillón y entró al baño a mear y se tardó cinco minutos, luego se fue para la recámara y regresó a la sala quince minutos después, vistiendo un pantalón café y una camisa viejita, unos huaraches de piel y un sombrero de bejuco.
- Ahora sí. Vámonos.
Pensé que al fin podía dejar de contar el tiempo; pero todavía tuve que esperar por un par de minutos que en ese momento se me hicieron eternos, mientras mi padre sacaba un par de cubetas, una escoba y una pala de la zotehuela. Finalmente salimos y mi madre me alcanzó en la esquina para darme una chamarra, pues me dijo que ya hacía mucho viento y que el día empezaba a refrescar y que si no me abrigaba bien me iba a enfermar y que me iba a perder muchos días de clase. A mi padre no le llevó nada con que cubrirse, porque mi padre siempre iba al panteón con la misma ropa, sin ponerse nada encima por mucho frío que hiciera. En el camino intenté apresurar su paso avanzando de prisa, pero no lo conseguí. Él continuó caminando todo el tiempo a su propio ritmo, silbando alegremente una melodía. La misma melodía que silbaba en Veracruz cada verano, cuando íbamos de casa en casa, visitando a la familia que teníamos en aquella ranchería. Cuando llegamos al panteón, el sol ya se había ocultado por completo.
- Hazlo bien. Ya tuviste toda la mañana para divertirte.
Arrancar toda esa yerba a la luz de tres veladoras aumentaba la dificultad de trabajar con la precisión requerida por mi padre. El lugar en donde estaba situada la tumba de mi abuelo era un lugar particularmente obscuro, puesto que se encontraba en uno de los rincones del panteón y además detrás de un gran árbol. Siempre me pareció la tumba más fea y triste del lugar, aunque no creo que a él le hubiera importado mucho esto, porque, aunque yo no lo conocí, en más de una ocasión escuché decir a mi familia qué a pesar de ser muy joven, el abuelo solía decirles: cuando me muera aviéntenme a un hoyo y olvídense de mí, déjenme descansar en paz. Recordar esas palabras me rompió el cerebro en mil pedazos y de parecerme absurda, la tarea pasó a resultarme un absoluto sinsentido y entonces comencé a arrancar la hierba descontroladamente. Mi padre me detuvo sujetándome del brazo y me ordenó que fuera por más agua, lo que resultó un trabajo condenadamente difícil, porque la toma quedaba lejos y a cada cubeta le cabían treinta litros. Debido al peso, derramé todo el líquido en dos ocasiones. En el primer intento apenas dados los primeros tres pasos y en el segundo más o menos a mitad del camino, por lo que me vi obligado a regresar y a hacer el trabajo llevando una cubeta a la vez y eso con mucho esfuerzo.
Aunque en un principio dije que quizás mi padre había querido darme una lección sobre paciencia, en este punto me veo obligado a corregir mis palabras para decir que tan solo fui yo quien quiso interpretar sus palabras y acciones de esa manera en ese momento, pues ahora que hago un esfuerzo de memoria, recuerdo claramente que al salir del panteón me dijo lo siguiente:
- Así es un verdadero día de muertos…
Hasta ahí puede pensarse que en realidad todo se había tratado de una lección acerca de la importancia de preservar nuestras tradiciones, pero nada más alejado de eso, pues quien conoció a mi padre sabe perfectamente bien que él nunca fue afecto a ningún tipo de celebración o tradición.
- …nada de esas cosas de andar como bruto por las calles pidiéndole dinero y dulces a la gente que además ya estás bastante grandecito para esas pendejadas.
Ese fue el verdadero meollo del asunto. Yo ya tenía doce años, iba en la secundaria y estaba a menos de un mes de cumplir los trece. A esa misma edad, mi padre había dejado a su familia en Veracruz para venirse a la Ciudad a probar su suerte. Supongo que el hecho de ver a su hijo; sangre de su sangre; salir por la puerta de la casa con la cara pintada y con una calabaza para pedir dulces en la calle; hubiera sido para él una verdadera historia de miedo. Él era bastante callado conmigo y creo que pensó que yo entraría en razón durante la mañana sin la necesidad de tener que explicarme las cosas. Estoy seguro de que, de haberle demostrado de cualquier forma que yo había comprendido que ya no era un niño y que por ningún motivo saldría a pedir calaverita a partir de esa noche, él ni siquiera me habría obligado a ir al panteón. Eso de pagar un precio excesivo por las flores durante las festividades siempre le pareció una reverenda estupidez, una trampa en la que solo los más idiotas caían y, sin embargo, contra sus creencias, ese día se fue al mercado a comprar dos ramos para llevarle a mi abuelo, todo con tal de no verme convertido en el idiota de la noche. Qué difícil resulta ver las cosas claramente en el justo momento en que ocurren. No es sino hasta después de un tiempo cuando logramos verlas con claridad. Cada cosa tiene su tiempo: esa fue la verdadera lección que quiso darme.
En el camino de regreso, la cosa fue al revés; es decir: mi padre iba adelante; caminando con toda la energía del mundo, diciéndome que me diera prisa porque ya era tarde; y yo iba unos doce metros por detrás, todo lleno de tierra, con los brazos adoloridos, arrastrando los pies, exhausto. Apenas me vio mi madre al entrar por la puerta, me mandó inmediatamente al baño para que me diera un regaderazo y me quitara toda la mugre de encima. Me di una buena friega con zacate y con jabón zote. Salí limpiecito y según yo, con las energías renovadas. Quise salir corriendo inmediatamente para buscar a mis amigos, pero mi madre me detuvo y me dijo que no podía salir con el cuerpo caliente, que antes tenía que enfriarme un poco porque afuera se había soltado el chiflonazo y que si salía así me pescaría una pulmonía que hasta el hospital me iba a llevar. Me fui para la recámara y me recosté en la cama para esperar los diez minutos obligatorios, pero apenas pegué la cabeza en la almohada, me quedé profundamente dormido.
En algún momento de la noche comencé a soñar. Fue uno de esos sueños que empiezan de las mil maravillas pero que luego, inesperadamente terminan convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Durante mucho tiempo tuve un recuerdo increíblemente claro y preciso de aquel sueño; pero ahora solo conservo pocas imágenes de este; que, aunque escasas y sin tanto detalle, son suficientes para completar mi relato. Yo me encontraba con mis amigos pidiendo dulces en la calle. Algunos de ellos tenían rostros que no correspondían con sus verdaderos rostros; pero de alguna manera yo tenía la certeza de saber quién era quién. A nuestro paso, bastaba con tocar el timbre de las casas para que los buzones se pusieran a escupir una ridícula cantidad de dulces. Los automovilistas que circulaban por la avenida nos aventaban un montón de dinero sin que nosotros se los pidiésemos y los transeúntes nos daban monedas y lingotes de oro y algunos de ellos hasta nos señalaban los lugares precisos en los que debíamos cavar para encontrar tesoros fantásticos. En uno de esos sitios, marcado con una gran equis de color rojo, estaba escarbando de cuclillas cuando de pronto mis amigos, que en algún momento se habían escondido de mí, llegaban a mis espaldas y me mandaban a volar a la casa abandonada de una patada bien dada en las nalgas a un mismo tiempo. Y yo no tenía forma de saber que aquel sitio era aquella casa, puesto que nunca había estado adentro, pero de alguna manera lo intuía por el aspecto tétrico y macabro del jardín en donde había aterrizado y del cual intentaba escapar de inmediato, escabulléndome por la primera puerta que encontraba y que misteriosamente me conducía a un cuarto de paredes agrietadas en donde mi padre me esperaba de pie, al costado de una lápida. Lo siguiente que recuerdo, es que yo estaba de rodillas, lidiando con un pedazo de yerba grisácea, tirando hacia arriba mientras mi padre me gritaba.
- Hazlo bien.
Y yo, desesperado por cumplir la orden, hacía uso de todas mis fuerzas hasta que la yerba por fin cedía y salía, trayendo consigo una cabeza agusanada, pues resulta que aquello de lo que tiraba, no era yerba, sino los pelos de mi abuelo. Me desperté sudando y gritando a todo pulmón. Mi madre llegó corriendo a mi habitación al poco tiempo y después de prender la luz comenzó a pegarme con la chancla, al compás de sus palabras, divididas perfectamente en sílabas.
- Te-di-je-que-no-es-tu-vie-ras-ju-gan-do-con-e-sa-co-sa-del-de-mo-nio.
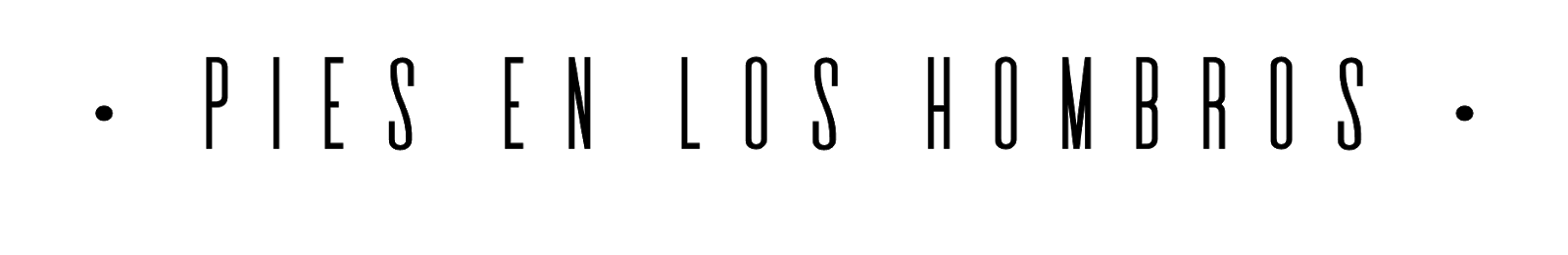

















.png)
.jpg)


.png)

Comentarios
Publicar un comentario