L a ∙ d i s c r e t a ∙ f a m a
A Fernando:
Una de las ventajas de crecer en
la ciudad de México, reside en la oportunidad que otorga el área metropolitana
de realizar innumerables actividades recreativas en su amplio catálogo de parques y unidades deportivas extendidos a
lo largo de la urbe. Crecí rodeado de diversidad cultural; antojitos, chinampas y polución atmosférica. Nada era más
emocionante que asistir los sábados al parque ecológico Cuemanco; pasar el día entero en contacto con la naturaleza y
llevar a cabo diversas actividades deportivas, entre las que destaco entusiasmado: el lanzamiento del disco volador y la pelota mano en canchas de frontón.
El fútbol y el béisbol corrían con fuerza por nuestras venas y al ser deportes de sencilla adaptación práctica,
solían ser el complemento físico perfecto en improvisadas canchas de asfalto. Rentábamos
bicicletas y paseábamos por la ciclopista el tiempo que nos daban a cambio de
nuestros treinta pesotes. Ocasionalmente podíamos darnos el lujo de rentar tiempo
extra, con la certeza de que al día siguiente, domingo, recibiríamos una significativa aportación económica
a los ahorros, resguardados siempre en una
alcancía de cerámica con forma de un inocente cerdito; todo lo que en forma de cerdo venga, tendrá un triste final para su especie. Las tardes en el parque
ecológico del sur siempre concluían con una visita al mercado de flores y plantas, en
el que a menudo compraba cabezas de pasto y pequeños arbustos tipo bonsái, los
cuales, indica la autora de mis días, sumaban en el inventario de objetos arrumbados en la
zotehuela del hogar.
Transitar por la glorieta de Vaqueritos y
Xochimilco marcaron significativamente el inicio de una época en mi vida. El
conurbado trayecto yuxtapuesto a la emblemática y colorida bienvenida de la delegación de las trajineras, fueron partícipes de mi incursión en el sistema de transporte público
capitalino. Resguardado entre sus transitadas vías de circulación, aprendí a
corta edad el deporte extremo de trasladarse
en microbús por el sur de la ciudad – ¡Súbale, hay lugares!- vociferaba
un individuo en camisa sin mangas colgado de la puerta delantera. En aquellos
tiempos el costo del viaje ascendía a los tres pesos con cincuenta centavos,
con el resto, al pagar con una moneda de cinco, podías hacerte acreedor de tres
gomas de mascar con relleno líquido, o bien, una deliciosa bolsita de frituras de maíz con salsa.
Para comprender la magnitud del regocijo que experimentaba en aquellos años, es necesario mencionar al parque nacional «Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla», popularmente conocido como «La Marquesa». Respirar aire fresco a escasos minutos del caos capitalino, era sinónimo de futura indigestión. Quesadillas con tortillas de maíz azul en la cabaña Hilda, barbacoa con don Tomas, y la oportunidad de pescar tu propia trucha en los diversos criaderos, eran motivo suficiente para auto medicarse una dosis de bismuto rosa en tabletas masticables de 262 mg; mi fiel e indiscutible compañero: el Pepto Bismol. Abusando de mi inocencia y distracción, ingerí accidentalmente el excremento del pony que me paseaba por la zona montañosa.
Fue a finales de los años noventa que cerró sus puertas reino aventura. Para entonces el Ajusco (bosque al sur de la ciudad), únicamente tenía relevancia en mi vida por ser la sede del extinto parque de diversiones. A pesar de la cicatriz generacional que dejó la partida de keiko, se realizaron los ajustes pertinentes en las viejas hectáreas de esparcimiento y en tiempo record, la entrañable orca cedió la estafeta a «Bugs Bunny» y sus amigos, para convertirse en referente del remodelado e impresionante parque de atracciones «Six Flags, México», el cual conservó, para fortuna de los nacionalistas, algunas de sus antiguas áreas temáticas como el «Pueblo Vaquero»; zona que aloja la casa del tío chueco: en la que por descontrol de mis impulsos, devolví los sagrados alimentos en los muros de la atracción.
Contra la costumbre de observar por la ventana los edificios que asechan las principales avenidas de la metrópoli, cuando se trataba de asistir al estadio, optaba por recostarme en el asiento trasero del chevy color arena y mantener los ojos cerrados para salvaguardar las emociones. La noche previa al compromiso deportivo, experimentaba complicaciones para conciliar el sueño. La adrenalina al visitar el majestuoso colosos de «Santa Úrsula» era de tal magnitud que a menudo agradecía mirando en dirección del cielo por el milagro concedido –«Gracias, mi diosito pambolero»-. La mezcla de aromas convergiendo en las gradas eran estímulo suficiente para disfrutar de un espectáculo deportivo carente de destrezas atléticas como es el caso de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf. La importancia de asistir al Estadio Azteca no solamente recaía en alentar al cuadro tricolor entonando el cielito lindo y levantar los brazos en coordinación con el resto de los aficionados para realizar la ola, los noventa minutos del encuentro, sumados a los quince de descanso y el tiempo de reposición, resultaban suficientes para desahogar las penas más entrañables , exaltando las emociones e insultando al colegiado por sus señalamientos en el campo de juego -«¡No era fuera de lugar, árbitro vendido!»-me escuché gritar mientras sentí caer sobre mi cabeza una tibia y salada cerveza de riñón.
El viernes llegó con inocua velocidad, apenas vi caer el atardecer y comencé los preparativos para mi debut en televisión nacional. Me costó trabajo decidir la playera con la que el mundo conocería mi talento. Mi primo, con el que visitaba Cuemanco, la Marquesa y Six Flags, había recibido también la invitación del estrellato, el atuendo lo tenía decidido y optó por lucir fresco y deportivo; combinó armoniosamente una playera de Boca Juniors con unos pantalones cafés de tiro alto. A mí la decisión me costó la noche entera de desvelo. Finalmente opté por unos pantalones de mezclilla y una playera negra estampada con el sello de distinción «Hecho en México», previendo el surgimiento de dudas referentes a mi nacionalidad.
Despertamos de madrugada para cruzar la ciudad y trasladarnos a la zona poniente. Opuesto al pensamiento que sostuve por años, los programas transmitidos los domingos, se grababan el sábado a primera hora, por lo que aquel fin de semana cambiamos la ciclopista de Xochimilco, por el foro dos de Televisa San Ángel. La invitación recibida indicaba la cita a las nueve de la mañana en la puerta uno de la televisora. Inicialmente me sorprendió la ausencia de camerino, me habían platicado que a las grandes celebridades se les suele recibir con un significativo cáterin de bienvenida, y al llegar a las instalaciones, ni unas galletas con café nos fueron ofrecidas. Mi primo parecía más atento y concentrado en el diálogo que habíamos ensayado la noche previa frente al espejo -«Es para nosotros un honor acompañarte a ti y tu amable auditorio, cuate»- practicamos sujetando un batidor manual hasta estar convencidos de la veracidad del discurso.
Hicimos una larga fila en las
inmediaciones de los estudios de grabación, para esos momentos estábamos convencidos de que no llegaría ni a fruta picada el famoso catering de
bienvenida. Nos hicieron desfilar por unos angostos pasillos hasta el acceso
del foro dos de los reconocidos estudios televisivos. Nuestra visión había sido manipulada
por la magia de la pantalla, todo parecía más pequeño en persona; el
escenario, la zona de butacas y la
distancia entre la audiencia, generaron las primeras impresiones del set de
grabación. Una vez instalados en los asientos correspondientes, nos hicieron entrega de una pequeña hoja de papel con
una serie de números en color negro, los cuales indicaban el número de participante. A mí
me tocó el número doscientos treinta
y cuatro. Memoricé el número, lo repetí mentalmente y lo doblé cuidando que no se maltrataran los extremos; antes de guardar el papelito en la bolsa de mi pantalón, me cercioré
de persignarme y besarlo en dos
ocasiones.
Nos encontrábamos distraídos con las simpáticas asistentes y las luces del foro, cuando salió al escenario el maestro Jorge Aguilera; inmediatamente todo el público se puso de pie e imitamos sus movimientos aplaudiendo estridentes, el gesto fue bien recibido por el maestro de ceremonia que segundos más tarde agradeció con una sonrisa y los brazos cruzados; tocando con su mano derecha el sitio en el que se lleva guardado el corazón. Nos brindó valiosa información sobre los pormenores de la grabación. No estábamos aún recuperados de la alegría de verlo tan cerca, cuando tomó de nuevo el micrófono y mencionó las palabras que hemos escuchado innumerables domingos a lo largo de nuestras vidas: –«Démosle la bienvenida al amigo de todos los niños, un aplauso fuerte para recibir a ¡Chabelo!»-. Pocas veces he visto llorar a tanta gente al mismo tiempo, el desborde emocional en la sala me contagió a tal punto que algunas lágrimas transitaron por mis mejillas. La ovación se prolongó por al menos tres minutos; los tres minutos más emocionantes de nuestras vidas. Chabelo era enorme, portaba con elegancia una camisa de béisbol de las águilas de Mexicalli con su nombre bordado en la espalda. – «Quiubole mis cuates»- dijo para saludar a todos los enardecidos asistentes y dar inicio a la grabación del programa de variedades y concursos. El espacio musical nos hubiera venido como anillo al dedo a mi primo y un servidor para presentarnos ante sociedad, pero no ocurrió el acercamiento y el talento musical invitado corrió por cuenta de la «novia de América», Lucerito; que con escasos recursos, amenizó con sus interpretaciones por al menos diez minutos.
Nuestra estancia en el foro dos de Televisa San Ángel concluyó a medio día. Si bien aquella mañana no corrimos con la suerte de participar en
ningún sorteo, y mucho menos en la catafixia, encontramos consuelo en cambiar la cabeza de pasto y
el bonsái del mercado de plantas y flores, por una pequeña dotación de dulces patrocinadores del programa. La grabación se transmitiría al día siguiente, domingo, en el horario habitual, las siete de la
mañana.Despertamos una hora antes, llevábamos dos días madrugando pero vernos en televisión nacional ameritába cualquier sacrificio. Preparamos malteadas
de maizena como las prepara Chabelo, sintonizamos el canal de
las estrellas cinco minutos antes de lo señalado en la programación y encendimos la grabadora
VHS para conservar el glorioso momento.
La gente en sus hogares no se percató de lo
bien que nos veíamos a cuadro, salimos diez segundos sumando todas las tomas realizadas
al público. Me coloqué unas gafas obscuras para ocultar la identidad
cuando fui a comprar tortillas; el cambio alimentaría a mi sonriente cerdito.
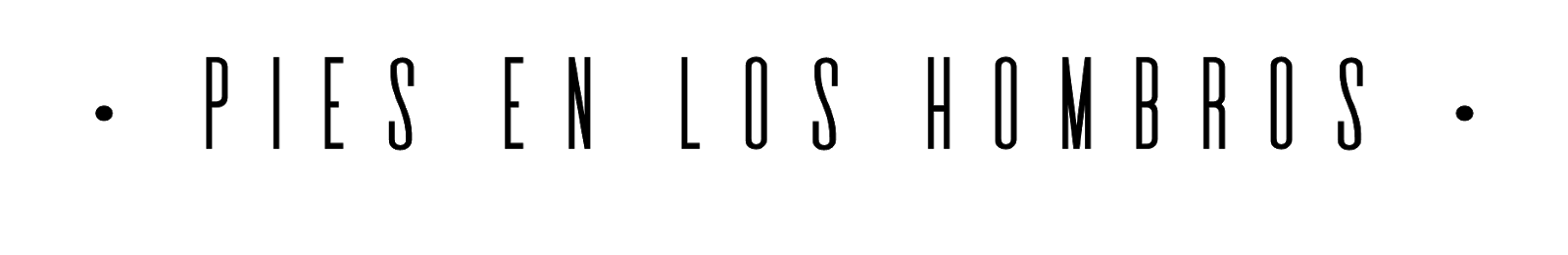

















.jpg)


.png)
.png)

Tiempos felices diría yo
ResponderEliminar