∙ B r ú j u l a ∙
•
Llegaron empapados en sudor. Al principio
pensé que eran una de esas parejas con la mente y otras cosas bien abiertas;
antes me escandalizaba -para que voy a decir que no-, pero con los años uno se
va acostumbrando a ver de todo. Solo traían una mochila: la llevaba sobre el hombro el más joven. El que llenó el formato
de registro fue el mayor -al que me parece haber visto antes; pero con otra persona - así son de depravados-,
pero uno que le va a hacer. Me mostró su membresía corporativa y apliqué el descuento correspondiente, porque eso si; mucha playa y vacación pero son bien tacaños. El más joven se quitó la camisa y andaba buscando
cervezas antes de que les entregara las llaves de su habitación: le digo que
así es esa gente, a lo que vienen, al purito degenere. Eso sí, para guardar las apariencias; me
pidieron cambiarlos de cuarto cuando les
mostré el asignado.
- Preferimos con dos camas – dijeron los cochinones. Pues uno que le va a hacer si es la chamba; se las cambié. No quiero ni imaginarme que
tantas cosas hacen con dos matrimoniales.
Al rato ya estaban en la alberca con una hielera rebosando de cervezas ; risa y risa. Haciendo no sé que tantos desfiguros en la piscina que limpio, (admirando al sol, privilegiado) todas las mañanas. El huésped de la siete -el «gachupín»-, estaba disfrutando de los coctéles que preparo: - A ver si no se incomoda- pensé cuando vi que estos llegaron con su arsenal de chupirul. El jovencito estaba con que se aventaba un clavado de maroma; para mí que ya andaba medio pedo. Al final se aventó con todo y vuelta: que tan bien le habrá salido, que hasta el «gachupín» le aplaudió. Allí se quedaron toda la tarde los degenerados, disque nadando y disque viendo el atardecer.
-A ver a qué hora se ahogan por borrachos- le
dije a Grismilda, que andaba por ahí sin hacer nada, como siempre.
-Que les mandes unos camarones a la cuenta de la siete- me dijo la muy güevona.
De veras que hay que tenerle amor a la «chamba» para hacerle al mil usos, pero es que en temporada baja mejor ni contratar cocineros; por un dinerito extra doblo turno y me chuto yo mismo los platillos del menú, porqué la taruga de Grismilda ni eso ha aprendido a hacer.
Desde que trabajo en el hotel Bagasi - hace casi quince años-, intento no meter las narices en lo que no me importa; uno de los puntos más importantes en el reglamento internoes no inmiscuirse en asuntos ajenos. El día que algún huésped se queje por su privacidad, don Apolito Bagasi, nos pone de patitas en la calle por chismosos. Como Grismelda andaba disque limpiando las habitaciones, tuve que ser yo quien le llevara los camarones al «gachupín». Traía las dos manos ocupadas con su guzguera y ni como taparme los oídos; al «gachupín» ya se le habían subido los mojitos y estaba más rojo que los camarones que traía en la charola. Se encontraba muy efusivo platicando con el mayor, cuando quien sabe que le dio en la mano y se abrazaron hasta que se dieron cuenta que ahí estaba yo: -Ya se armó el trio- pensé cuando regresó el joven con una cerveza en la frente, -ya le dio cruda al puberto- pensé. Cuando me iba de nuevo a la recepción, me ofrecieron acompañarlos:
-¡Éntrale a un camaroncito, Margarito, no muerden!.- Ni Dios lo quiera, me dije en silencio y agradecí con un discreto gesto.
Ya en la noche ni cuenta me di cuando la pareja abandonó la piscina y se habían cambiado de ropa. Dejaron encargada su llave y me pidieron recomendaciones para cenar fuera del hotel; los mandé al corredor de antojitos para que probaran el tatemado colima. Le pedí a Grismelda que me cubriera un par de horas y me quedé dormido. Cuando desperté la pareja ya había abandonado el hotel y ni rastros del «gachupín»
• •
Mi mamá me dijo un día:
-O estudias, o trabajas; pero aquí no vas a estar nomás rascándote las nalgas-. Y que decido la segunda.
Cuando llegué al hotel Bagasi lo único
que sabía hacer bien, era tender mi cama, y eso porque en casa nadie sale hasta
que uno no recoge su cuarto. Siempre doy gracias a Santa Marta, patrona de los
hoteleros, que ese día habían corrido a la encargada de las llaves por andar de
chismosa con unos chilangos; todavía
no llenaba ni mi solicitud cuando don Apolito ya me estaba entregando el
uniforme:
-Te vas a encargar de que todas las habitaciones estén en perfecto estado, las camas bien tendidas- dijo.
- Ni mandada hacer, patrón- le contesté.
Me entregaron un montón de llaves con un llavero azul en forma de pez
vela. Luego luego me presenté con la gente que vi con el uniforme del hotel
Bagasi; en ese momento por ser temporada alta éramos cuatro: el chef
Cesar, Conrado: el velador, Margarito:
el recepcionista y yo: la nueva ama de llaves. De Margarito me pusieron sobre
aviso desde el primer día:
-Lleva
quince años aquí, se cree el dueño y piensa que puede hacerlo todo solo- me
dijo el chef , cuando me mostraba la zona de lavandería .
Cuando terminó la temporada vacacional, don Apolito prescindió de los puestos de velador y cocinero. Hizo un pequeño
ajuste en los horarios y nos quedamos
únicamente el amargado de Margarito y yo. La verdad es que me importa poco si
se siente el dueño del Bagasi o el mismísimo presidente municipal; mientras más
chingón se sienta, mejor para mí, menos favorcitos que cumplir.
Margarito siempre me anda repitiendo el reglamento, que según él, yo firmé el día que don Apólito me dio las llaves con el pez vela. Que voy andar leyendo tantas hojas, a mi con que me pague lo que acordamos y llevamos la fiesta en paz.
-«Acuérdate por qué corrieron a la que estaba antes que tú»- me dice con su cara de perro sudado.
Dice que la única persona que ha sabido respetar las reglas es él, y por eso es que lleva década y media al mando del hotel; ha de querer que le celebremos su fiesta de quinceañera por bien portada, Margarita metiche. Lo que verdaderamente sabe hacer bien es una cosa , y es ser bien pinche hocicón; yo misma me lo he cachado criticando a los huéspedes y metiéndose en lo que no le importa. Por ejemplo: el señor y el joven que ocuparon el cuarto seis el día que desaparecieron.
Si me pongo nerviosa no sólo es por recordar al otro desaparecido – que Margarito le puso desde el primer día :«gachupín», que por su tono de voz- sino también por el joven de la seis. Yo venía de la piscina después de entregar un mojito, cuando me encuentro a un joven como de mi edad y sin playera. Por el amor de Dios que corrí a esconderme detrás de la barra, pero me ha de haber visto porque cuando me levanté estaba esperando para pedirme una bien fría.
-Protégeme de la tentación Pascual
Bailón, ¡Apachurro!- esto último lo dije tan alto que hasta el joven me ha de haber escuchado.
Le di su cerveza y me dio tanta pena que me
fui a meter al cuarto de la limpieza hasta que se alejara de la recepción. Al
volver encontré al nango de Margarito bien enojado:
-Por más que intente, nunca me
voy a acostumbrar a la jotería- dijo mientras cambiaba el número de habitación
en el registro de los nuevos huéspedes.
Lo que voy a contar se los digo confiando en su infinita discreción, se llega a enterar don Apolito de mi falta al reglamento y segura estoy que me corre: El «gachupín» se hizo mi amigo desde el primer día que llegó al Bagasi; dijo ser de Tijuana y que venía por algo que le pasó en la garganta, una enfermedad difícil de memorizar, la verdad. Le servía café con pan por las mañanas; por las tardes se recostaba en los camastros de la alberca y pedía mojitos, preparados, eso si, por el ojete de Margarito.
Cuando comenzaba el ron a hacerle efecto me decía «flaquita», y así fue como me dijo el último día que lo vi en la alberca con los nuevos huéspedes.
-Tráenos unos camaroncitos al mojo, «flaquita». Los pones en mi cuenta- dijo. Le pasé el recado a Margarito cara de pito, que aparte de sudar como un cerdo, también prepara los alimentos del menú.
Estaba haciendo mi rondín de rutina
en las habitaciones disponibles, cuando descubrí abierta la puerta de la
habitación número seis, entré pensando que se encontraría desocupada:
-¡Buenas!, ¿te vas a esconder de
nuevo?- Era el joven sin camisa, saliendo del baño.
Por mi santa madre que no acostumbro
a involucrarme con los clientes y menos a faltar dos veces al reglamento del sitio que me dio la oportunidad de trabajar, pero lo sentí tan cerca que me puse colorada y le pregunté su
nombre.
-Dime Pascual Bailón- me invitó una
cerveza y por más que yo acudí a Santa Marta, patrona de los hoteleros, no pude
negarme.
No pasó nada entre nosotros, lo juro;
mientras nos terminábamos la cerveza me dijo lo feliz se sentía de hacer ese
viaje. Me dio un beso en la mejilla y salió de la habitación.
Al
regresar al vestíbulo con Margarito, este se encontraba aturdido bebiendo un
vaso de agua; en la piscina los tres
sujetos reían a carcajadas e intercambiaban un objeto que no alcancé a
identificar.
-
Hay límites: el Bagasi ya no es lo de antes-
dijo y me pidió que lo cubriera un par de horas en la noche, que se sentía emocionalmente cansado.
A la mañana siguiente no encontré a mi
amigo de Tijuana en el comedor, pensé por un momento que había dejado el hotel pero
su tarjeta de salida se encontraba intacta. Fui a su habitación y nadie
respondió a mi llamado. Los de la seis tampoco estaban.
•
• •
En el preciso instante que me fue
diagnosticado cáncer de laringe, decidí lo
que más convenía a mis intereses era estar solo, cerca del pacífico. Tijuana es una
ciudad a la que he entregado mis años de vida y mi corazón; en ella formé una
familia a la que siempre tendré en grato recuerdo; a la que nunca le faltará
nada en lo material y de la que he resuelto voluntariamente alejarme.
Decidí Manzanillo por recomendación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de
México. No hay integrante de mi familia que no haya practicado la pesca
deportiva y en Manzanillo se lleva a cabo el mundial de pesca más importante de
mi pez favorito: el pez vela. Cumpliendo
la promesa que hice a mi abuelo antes de su muerte, transmití el legado a mis
hijos y nietos; a quienes por cierto la tecnología los mantiene medio
atolondrados.
El día que llegué al aeropuerto internacional playa de oro, en Manzanillo, me recibió mi amigo de la infancia: Apolito Bagasi. Nos reconocimos de inmediato tras cincuenta años de perdernos el rastro; fue en los registros de la Comisión de Acuacultura que encontré su nombre: «miembro honorifico del grupo de pescadores»; mi viejo amigo resultó ser un importante embajador turístico y me alojó en el hotel que lleva por nombre, su apellido: El Hotel Bagasi.
Recordar las aventuras de nuestra infancia fue hacer un asombroso viaje en el tiempo; sentimos revivirlas con solo mencionar las ideas que aún conservábamos. De pequeños solíamos ir a la presa «las Auras» en búsqueda de peces gupis; cuando llenábamos una cubeta, los regresábamos a su entorno natural - mientras Apolito leía algún texto de López Velarde, yo me encargaba de tocar la jarana- llevábamos a cabo un ritual que inventamos creyendo en las segundas oportunidades de vida. Disfrutábamos de todas las paparruchadas que se nos ocurrían, afirmábamos que nuestra amistad sería eterna.
Las primeras impresiones que tuve del Hotel
Bagasi fueron sencillamente satisfactorias; un sitio completamente blanco
con piscina a la orilla del mar. Mi amigo Apolito me dio un extenso recorrido por
el que sería mi hogar de manera indefinida.
-Concédeme el honor de sentirte
como en tu casa- dijo mientras me
mostraba la zona del comedor.
Cuando
estábamos en la cocina, apareció detrás de una puerta que en un principio no alcancé a distinguir del resto de los muros blancos, una jovencita delgada, de grandes ojos cafés y el cabello recogido hasta los hombros.
-Ella es Griselda, la ama
de llaves.- prosiguió- lleva poco tiempo con nosotros pero ya es de toda
nuestra confianza.
La saludé como acostumbramos a saludar en
Tijuana: beso en la mejilla y abrazo fraternal. Quedé maravillado por su
llavero. Mi efusivo saludo pareció desconcertarla, dirigió la mirada hacia el suelo y se retiró sin contestar. Apolito me comentó
que el personal tenía estrictamente prohibido cruzar ciertos límites de
comunicación con los huéspedes; a esto último agregó:
-Es parte del reglamento y las reglas están para cumplirse, amigo-
Cuando estábamos llenando los formatos internos para justificar mi estadía y evadir impuestos fiscales, llegó un hombre vestido de guayabera y gorra con el logo del hotel. Dio las buenas tardes en voz alta y cuando extendió la mano para formalizar el saludo se refirió a mi amigo Apolito como «patrón». Me fue presentado como Margarito, el empleado de mayor antigüedad laboral dentro del hotel.
Inicialmente Margarito me pareció un sujeto agradable; comprometido con su trabajo y digno de confianza. Al culminar mi registro pensé que era un completo pelmazo: el imbécil comenzó por decirme «tio» con acento español, encontré innecesario explicarle los motivos de mis repentinos cambios de voz.
Apolito se había retirado para atender asuntos
personales y el pelmazo de Margarito se ofreció a cargar mi maleta y dirigirme a la habitación asignada:
- Ya conocí el hotel,
puedo llegar solo.- Le dije y me retiré con maleta en mano.
Al llegar al cuarto asignado encontré a Griselda extendiendo las sabanas de la cama. Le ofrecí tregua: necesitaba alguien con quien platicar de vez en cuando y no estaba dispuesto a entablar amistad con el recepcionista; yo guardaría bajo candado el secreto de nuestra comunicación, ella por su parte se comprometió a servirme el desayuno todas las mañanas: nos hicimos amigos desde el primer día. La puse al tanto de mi estado de salud, situación que ella pareció no entender. El café que preparaba era espantoso, pero su espíritu juvenil fortificaba mi estado de ánimo. Me platicó que Margarito le impedía hacer otras actividades dentro del Bagasi, a menudo se refería a él como :«el gran cerdo».
Por las tardes solía pasar horas en la
piscina tomando mojitos y observando la
inmensidad del mar. Algunos días después de arribar a Manzanillo, conocí
en la alberca a una pareja de turistas que se alojaron en la habitación
conjunta a la mía. Se encontraban sedientos y les recomendé probar los mojitos;
se negaron y a cambio me ofrecieron una cerveza que sacaron de una hielera, la
acepté y brindamos por el gusto de coincidir en aquel sitio.
Los tres concordamos que el Bagasi se
encontraba en perfectas condiciones pese al destructivo paso del huracán
Patricia. Fue aquel un día memorable, compartimos la alegría de aquella tarde
con cervezas, ron y una orden de
camarones que le pedí a Griselda. Me inspiraron tanta confianza que les platiqué
los momentos más emocionantes de mi vida: los puse al tanto del verdadero
motivo de mi retiro en Manzanillo. El más joven, -admirado por mi relato- me hizo saber sus deseos de aprender a pescar.
-Algún día navegaré en un barco sin rumbo- dijo
visiblemente conmovido.
Al escuchar sus palabras, recordé que entre
los objetos que había logrado resguardar en mi equipaje, se encontraba una
vieja brújula que había heredado de mi abuelo, cuando de niño me enseñaba
a pescar. Fui a mi habitación para buscar la reliquia; regresé a la piscina y el joven se encontraba ausente. Mostré
el artefacto a su compañero y quedó
asombrado con su belleza; cuando el joven volvió, se mostró igualmente fascinado con el antiguo objeto.
Nos dio la noche entre risas y
anécdotas: terminamos abrazados bajo el crepúsculo; nos sentimos en verdadera
unión. Me ofrecieron acompañarlos a cenar y pactamos reunirnos en el
estacionamiento del hotel. La cena fue delirante.
•
• •
•
Viajar en autobús siempre me ha parecido
un acto solemne; le brindo absoluta seriedad e intento nunca dormir en el trayecto.
Ingiero los alimentos de bienvenida antes de que el camión se ponga en marcha
(supe al cumplir diez años la función de la pequeña bolsa que es entregada al
subir: resguardar el vómito) deslizo las cortinas a la altura de mi rostro y
coloco mi frente en la ventana - para efectos de adherencia me ayudo con un
poco de saliva-. Una vez en posición correcta, me entrego a la contemplación del paisaje.
Suelo no aburrirme de ver montañas y campos de cultivo -cuando eso ocurre-, enciendo la pantalla de entretenimiento que se encuentra enfrente y escojo algún concierto que pueda
mantenerme despierto; el Divo de Juárez, Juan Gabriel, nunca me falla.
Aquel viaje resultó distinto a los que acostumbraba a realizar en
soledad. Llevaba dos horas de recorrido cuando me quedé profundamente dormido; soñé
con Pochutla, San Cristobal de las Casas y Matatlán, en todos los escenarios
buscaba desesperado un objeto. Me acercaba a la gente para pedir coordenadas –
todos con el rostro difuminado-, cruzaban los brazos y señalaban para todo tipo
de direcciones. Me daba por vencido tras caminar por horas sin encontrar un claro destino;
un anciano aparecía y me golpeaba el
culo con su bastón. Desperté sudando, babeado y abrazado del pasajero sentado a mi lado. Después
de cinco horas en carretera llegué a Guadalajara, para viajar por última
ocasión con mi padre.
Desde que mi progenitor se fue de la casa, fuimos adquiriendo la costumbre de
vernos al menos en dos ocasiones al año; con este encuentro cumplíamos en objetivo anual. La primera fue
a principios de año: callejoneando por Guanajuato, terminamos orinando la
Alhóndiga de Granaditas.
Me recibió en la terminal de autobuses y decidió invitarme a cenar a las «originales» carnes en su jugo en la Adolfo López Mateos. Nos entonamos con la bebida local e hicimos papelitos en los que escribimos los nombres de diversos sitios alrededor de Jalisco, la tierra del tequila. Ingresamos las bolitas de papel en un cubilete y dejamos al azar nuestro destino.
Nos despertamos antes del amanecer para llegar al medio día a Manzanillo; hicimos una breve escala en la ciudad de Colima para desayunar sopitos e iguana a la naranja; acompañamos los alimentos con «bate» y ponche de Comala con un toque de aguardiente. Aprovechamos la parada técnica para conocer el parque de la piedra lisa: en donde revivimos vergonzosos momentos de mi infancia y me lancé por la escalera rústica que le da el nombre al sitio, quemando sutilmente mi trasero.
Cumpliendo el plan inicial, llegamos
a Manzanillo a las doce del día. Pensé que tardaríamos en decidir el hospedaje
e ingresé en una tienda de conveniencia a comprar dos cervezas: todas se
encontraban calientes (ocurrió lo mismo en los tres intentos que realicé antes
de llegar a nuestro destino). Por motivos laborales mi padre visitaba Manzanillo
de forma esporádica: la empresa para la que prestaba sus servicios mantenía
convenios por todo el país y resultaba práctico usar sus beneficios. Entramos al Hotel Bagasí, bañados en sudor.
Lo primero que hice al sentirme en la comodidad del hotel, fue quitarme la camisa ya que el calor era sofocante; después, como es obvio, busqué la zona del bar para pedir una cerveza. Fui atendido por una mujer muy católica: se encontraba hincada detrás de la barra realizando una oración a Pascual Bailón, esperé que terminara su plegaria y le pedí con pertinente educación una «bien helodia». La persona en la recepción nos dirigió hasta nuestra habitación -la cual contaba únicamente con una cama matrimonial-, solicitamos nos cambiara a un cuarto doble y esto pareció desconcertar al extraño recepcionista, que comenzó a observarnos de pies a cabeza, haciendo lectura de nuestra fisonomía para descubrir nuestro lugar de origen.
La mochila que llevábamos como equipaje
solo contenía nuestros bañadores; nos pusimos cómodos apenas nos instalamos en
la habitación y salimos en búsqueda de provisiones. Regresamos a la piscina del
hotel con una desbordante hielera de cervezas.
Para probar que mis habilidades acuáticas continuaban intactas, me lancé a la
alberca haciendo un acto acrobático; la maroma. Mi cabeza golpeó el fondo de la
pileta, lo que generó pequeños destellos y pérdida del conocimiento por algunos
segundos. Al encontrarme de nuevo en la
superficie, reconocí a mi padre carcajeando y a un individuo aplaudiendo con
fuerza. Con un bulto en la frente, fingí controlar el dolor.
-Ponte una bironguita, mijo- dijo el sujeto de los aplausos y se presentó como «Santiago, el pescador»
Estuvimos con «Santiago, el pescador» compartiendo grandes anécdotas, nos platicó de su vida en Tijuana; su amor a la pesca deportiva y el avanzado cáncer de laringe que le diagnosticaron un año antes. Los especialistas le habían dado tres años de vida, por lo que su decisión era certera: no ser carga para nadie y pasar el resto de sus días bebiendo mojitos y comiendo frutos del mar. Nos pareció una decisión drástica y lo felicitamos por su valentía. Pidió unos camarones para compartir con nosotros.
El dolor en mi frente había disminuido pero
quise corroborar su estado físico en el espejo de la habitación. Cuando estaba
examinando el golpe, escuché que alguien había ingresado al cuarto; era la
mujer católica que estaba rezando unas horas antes detrás de la barra del hotel. Le ofrecí la cerveza con la
que intentaba desinflamar el tremendo chipote;
aceptó y se me ocurrió decirle que me llamaba igual que su santo predilecto. En un momento me dejé llevar por la felicidad del viaje y le
di un beso en la mejilla antes de volver a la piscina.
Encontré a mi padre sosteniendo un objeto con ambas manos; se trataba de una vieja brújula que había heredado «Santiago,el pescador». Al inspeccionar con detenimiento el instrumento de orientación, me percaté que la aguja señalaba solamente hacia una dirección. No quise comentar mi observación y devolví el artefacto a su dueño, argumentando que era un sublime artefacto.
Mi padre tenía la costumbre de agradecer
las puestas de sol con un discurso: decía que la estrella que ilumina el mundo, es el motor de la existencia: aquella tarde hizo hincapié en pasajes de Juan Salvador Gaviota (un libro que marcó su adolescencia) y su espíritu de
libertad; por un instante pareció tener claro su objetivo de volar lejos. Al
concluir su reflexión nos abrazamos, influenciados por la cerveza y la brisa del mar.
Nos pareció buena idea que «Santiago, el pescador» nos acompañara a cenar, habíamos entablado una excelente comunicación con aquél amante del mar. Comimos antojitos regionales en el comedor gastronómico que nos recomendó el sujeto mal encarado de la recepción. Cuando terminamos hicimos un brindis por el extraordinario momento y el placer de disfrutar el presente. Decidimos realizar una caminata por el malecón y les platiqué mi sueño en el autobús rumbo a Guadalajara. En un acto impulsivo decidimos subir a una lancha que encontramos en el muelle -en un costado tenia pintado el nombre de «Pachita»-. Comenzamos a simular ser los tripulantes de un gran barco; «Santiago el pescador»: el piloto, mi padre: el capitán, y yo, apunto de vomitar: un sublime marinero.
Cuando intenté bajar de «Pachita» para tomar un poco de oxigeno, la lancha se encontraba en alta mar, quise advertir el peligro en el que nos encontrábamos pero no había nadie a mí alrededor. En la proa de la lancha se detuvo una gaviota con un pez vela en su pico- tras un breve instante-, emprendió el vuelo. Busqué en mis bolsos la forma de pedir auxilio; encontré una brújula, con la aguja apuntando hacia el sur.
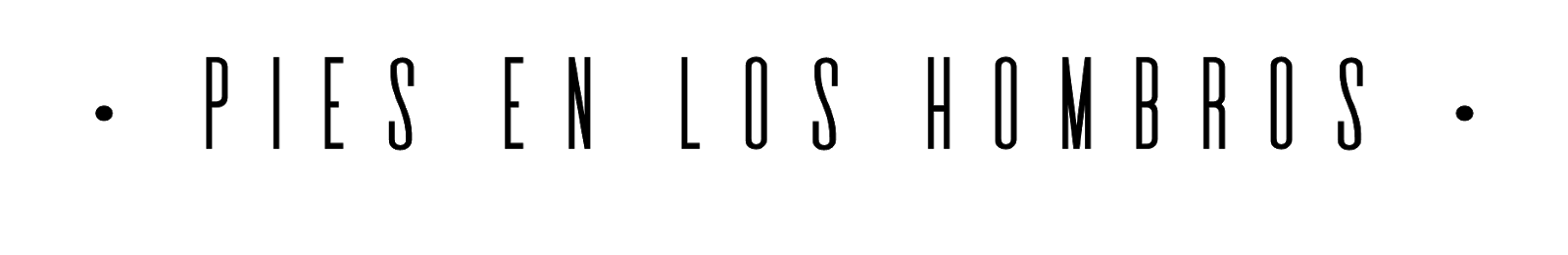

















.jpg)


.png)
.png)
Comentarios
Publicar un comentario