•C l a r a b o y a•
Descubrí por accidente el certificado de defunción en el cajón del viejo mueble que deseché esta mañana en el contenedor de basura. Sujetaba dos bolsas plásticas repletas de residuos: verde para los orgánicos, negra para los inorgánicos. Hace una semanal a abuela comenzó a separarla, cosa que a mi abuelo, encargado de recolectar los desperdicios del hogar, no terminó por generarle gracia. Para evitar futuras discusiones, me ofrecí a realizar la actividad con el gusto que solo un nieto puede experimentar al ayudar a sus abuelos. Con minúscula alegría, me entregaba todas las noches a la minuciosa tarea de separar la materia contenida en los cestos del hogar.
No voy a negar que algo extraño sucedía en casa de los abuelos. En ocasiones presenciaba escenas desconcertantes, situaciones irreales «Otra vez falló la matrix» me decía para restarle importancia al efecto senil que suele afectar a los más viejos. Algunos días escuchaba alguna historia en repetidas ocasiones; los relatos se efectuaban conforme la hora de comer se acercaba. Ya en la mesa robaba nuestra atención el noticiero televisivo: siempre las mismas noticias del día anterior; los mismos comerciales y los mismos chistes de escasa ocurrencia característicos de la programación nacional. A veces la salsa era de diferente color, cuando eso sucedía, mis modales me traicionaban e inmediatamente buscaba una tostada para descubrir su sabor, a menudo el mismo.
A pesar de las discrepancias que sostenían los padres de la autora de mis días, me resultaba grata la convivencia con ellos. Resguardar su salud y llevar a cabo los mandados fuera del hogar pronto se convirtió en parte esencial de la rutina. En una ocasión que fui a comprar verduras, me pareció ver un autobús escolar transitar sin conductor y con muñecos de plástico en los asientos, al llegar a casa, tuve que privarme de compartir mi extraña experiencia debido al elevado volumen, necesario para barrer la sala y amenizar el ambiente al ritmo de boleros con marimba. Con frecuencia encuentro productivo improvisar versos sobre las melodiosas pistas.
Cierta tarde vinieron a mi mente mis andanzas en San Miguel de Allende, México. Recapitulé mis primeros meses en el pueblo patrimonio de la humanidad, mis olvidadas amistades, «¿qué sería de sus vidas en aquel sitio tan exorbitante?» . Recordé el inmenso aporte cultural que accidentalmente recibí en el tiempo que transité por sus calles llenas de historia. En mi mente aparecieron rostros que había olvidado por completo.
Al cumplir el quinto mes radicando en la afamada localidad, conocí a una neoyorkina en la barra de un popular bar del pueblo, estudiaba letras en una prestigiada universidad en su país y estaba por cumplir un año practicando español en México. En un principio llamó mi atención la extraña forma de su nariz, «con frecuencia encuentro fuertes lazos con los rasgos menos estéticos de una persona». Eramos los únicos sentados en la barra y el bartender «amigo mio» nos presentó de una forma casual. Comenzamos a dialogar en «spanglish» y me contó la historia de un accidente vivido en su infancia, culpaba a su hermana menor del incidente con una avalancha; ahí el origen de su protuberancia respiratoria . Para mostrarme empático con la «gringa», la puse al tanto de los infortunios de mi niñez y le mostré mi amorfa clavícula izquierda (deformación a la que culpé a un primo/hermano, por pasar con su bicicleta encima de mi cuerpo). A los pocos días de conocernos, recibí una invitación para beber cerveza y fumar porro en la pensión habitacional en la vivía en el centro de San Miguel de Allende. Acordamos reunirnos el martes por la mañana para aprovechar mi día de descanso. Antes del medio día ya nos encontrábamos con los ojos rojos y una colección de envases vacíos adornando la azotea en la que convenimos celebrar la tertulia.
Además de las letras, mi reciente amistad disfrutaba del cine y la fotografía. Me mostró una amplia colección de fotogramas de los distintos países que había visitado. Por un momento nos dejamos llevar por el reggae y la sutileza de sus progresiones y nos fuimos acercando hasta que su aplastada nariz quedó reposando sobre mi barbilla. Se apartó cuando rocé con los labios su pegajosa frente. Estuvo ausente por algunos minutos, tiempo que aproveché al máximo para rellenar los vasos y confirmar la funcionalidad de la improvisada pipa de zanahoria. Regresó con cámara en mano disparando capturas de una forma tan hiperactiva que me pareció incomodo e impertinente : «¡estábamos en los besos, güera, no chingues!» pensé y sorbí el resto de la cerveza directamente del envase.
Finalmente acepté posar para inmortalizar con algunas tomas nuestra gloriosa mañana. Me indicó con su índice el sitio que consideraba perfecto para retratar el instante. Al colocarse en posición de cuclillas para conseguir el mejor ángulo, escuchamos crujir una serie de cristales. El cuerpo de la «gringa» cayó por una claraboya e inmediatamente sentí perder el conocimiento. Una luz incandescente iluminó mi rostro y me hizo recuperar el aliento; me acerqué para intentar auxiliar a mi amiga. Se mantenía apoyada con los brazos en el marco del tragaluz; con una mano sujetaba la correa de su cámara, con la otra, intentaba acariciar el cielo. DE nuevo me quedé paralizado; bajo los efectos de la cerveza y el tetrohidrocanabinol: «pachipedo y en ascenso». Me pidió que salvaguardara su cámara «Creou que hice uno buena foto, güey», me dijo con los pies columpiando entre el techo y el primer piso. La tome por las axilas y la cargué hasta recostarla en sitio seguro, su pierna izquierda emanaba distintos líquidos entre los que alcancé a distinguir una considerable cantidad de sangre: sus tejidos musculares y parte del hueso formaban parte del cuadro visual. Rumbo al hospital, intenté de diversas formas despertar de la pesadilla en la que me encontraba, cuando me dirigía al chofer de la unidad, éste parecía ignorarme por completo. Estuve toda la tarde y parte de la noche en la sala de espera mientras se equilibraba lentamente mi ritmo cardíaco. Me sentí con la responsabilidad moral de pagar los gastos médicos, así como de surtir la ilegible receta: «Uso obligatorio de silla de ruedas por cuarenta días» indicaba el manuscrito.
Cuando la dieron de alta, la acompañé hasta su departamento y jugamos cartas hasta la media noche, ella se mostraba apenada y agradecida al mismo tiempo, mencionó la frase «Eres mi héroe, ahora estamos mejor» al menos diez veces en el transcurso de la noche. Estaba por despedirme cuando me pidió le aproximara su cámara para ver la lamentable sesión del medio día. En la última foto se apreciaban dos vasos rotos sobre el suelo de la azotea.
La mañana siguiente quise llevarle el desayuno pero nadie atendió a mis buenas intenciones. Los días transcurrieron y no volví a saber de mi fugaz compañera de cerveza.
Hoy desperté con entusiasmo de perder el tiempo en las redes sociales. No he tenido el suficiente valor para eliminar mi cuenta de Facebook por completo, siempre que la doy de baja selecciono la casilla «Esto es temporal, volveré», previendo la escasa fuerza de voluntad que tengo para desprenderme de las cosas que menor importancia. Deslizo el cursor sobre el «Timeline» que brinda la página principal, observo de manera aleatoria las actualizaciones de estado de mis contactos; me entretengo con algunos videos y por un momento me veo tentado a compartir un meme, que de tan estúpido siento que lo hice yo. Solidaria con el deterioro cognitivo de la memoria, la red social comparte melancólicos recuerdos a través de su código abierto en lenguaje «PHP» y me regala una imagen de hace seis años en San Miguel de Allende. Luzco flaco y menos ojeroso, siempre disponible a la sorpresa. Inmediatamente intento localizar a mi efímera amiga de la nariz chata, en el buscador horizontal; encuentro nombres en común y algunas similitudes físicas con contactos adyacentes. Finalmente logro localizarla con su nombre escrito al revés; no formo parte de su lista de amistades. «¿ Me habrá borrado después de perder la última partida de cartas?». Al intentar enviar un mensaje privado, descubro que tengo uno sin leer. Se trata de una breve carta en la que ofrece disculpas por orillarme a aquel sitio el martes por la mañana, en la misiva expone la pena que atraviesa y recalca su pesar por el suceso. Se despide deseando que «Dios me tenga en su santa gloria y ruega descanse en paz» .
Son casi las ocho de la noche, en menos de una hora debe comenzar el habitual campaneo del camión de la basura. Me apresuro a separar los desechos acumulados durante el fin de semana, los cuales coloco en las bolsas correspondientes. En la entrada del hogar ya me espera el mueble que rompí accidentalmente al realizar la danza de los siete pasos encima de el. La programación en el televisor es una auténtica porquería y por un instante quiero tirarlo también. Me las ingenio para caminar hasta el contenedor de la esquina sujetando las dos bolsas y el mueble roto. Al llegar al depósito, descubro que toda la basura se mezcla en su interior, evadiendo mi hallazgo, arrojo primero la verde y después la negra. Hago lo propio con el mueble de aglomerado de madera. Al intentar cargarlo se desliza el único cajón que el mueble tiene, de su interior cae un folder color manila con una serie hojas. Brindo una breve ojeada a los documentos; se trata de la sección de noticias del antiguo periódico «El ruido de San Miguel», el titular se lee con mayúsculas: «¡AMOR A LA MEXICANA!: CAEN POR UNA CLARABOYA» . Entre las hojas en el suelo destaca mi nombre en un certificado de defunción. Sujeto el compilado de documentos y comienzo a arrugarlos para hacer una bola de papel, doy siete pasos hacia atrás y la arrojo dentro del contenedor deseando encuentren sitio en los desperdicios inorgánicos.
En Facebook mi sesión continúa activa, me estremece la vigilancia de datos. «Esto es temporal, volveré pronto.»
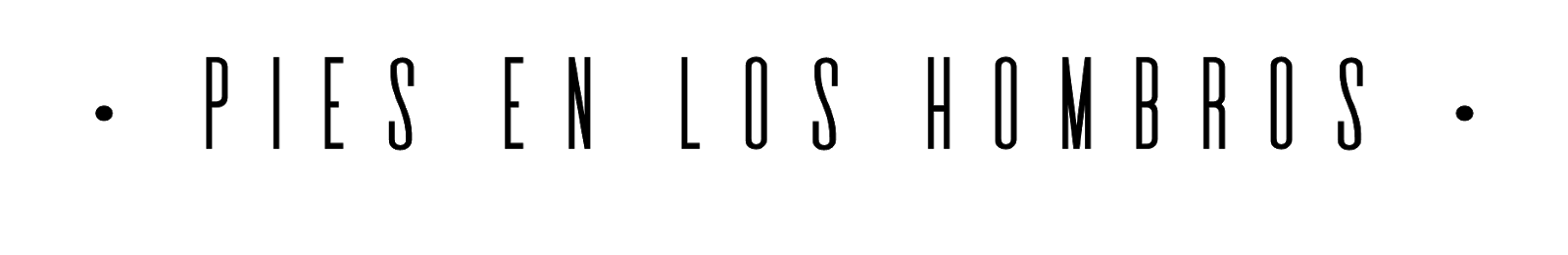

















.jpg)


.png)
.png)

Comentarios
Publicar un comentario