∙ José de Arimatea ∙
El mes que viví en casa de la señora Gloria Balmaceda, fue suficiente para comprender las abruptas señales que tiene la vida. Llegué un miércoles a medio día recomendado por uno de sus más antiguos inquilinos, el pelón Pineda, qué dejaba la ciudad por recomendaciones médicas: al soplo en su corazón le venía mejor la altura del mar.- « Aquí vas a estar muy a gusto, ya verás» – me dijo Pineda el día que me mostró el espacio que abandonaría tras cinco años de arrendamiento. Pacté hacerme cargo de los gastos de la habitación el tiempo que estuviera ausente; la luz y el agua - incluidos en el contrato-, dejaron como único gasto la mensualidad de dos mil pesos, que debía ser entregada los días quince a la señora Balmaceda:- «Que no se te pase ni un día, Gloria es especial»- me hizo saber el pelón antes de abandonar el sitio al que se refería como «estudio».
Para llegar al «estudio» se podían tomar diversos caminos; siempre elegía el mismo; tomaba la empedrada que da inicio a calzada del acueducto y giraba en la primera calle, Ejército Republicano: sobre la acera izquierda hay un negocio de botargas y disfraces que siempre tienen en exhibición el vestido de rapunzel con la máscara de Enrique Peña Nieto. Continuaba mi trayecto sobre la misma vía hasta llegar al cruce con 20 de Noviembre - en donde doña Celina lleva veinte años vendiendo tacos de canasta a tres pesos- para ambos lados se pueden apreciar escuelas públicas de educación básica; a la izquierda se distinguen los murales en las bardas de la Juventino Rosas; a la derecha las aulas y las canchas de baloncesto en la primaria 21 de marzo. Si se continúa por la derecha en la 20 de Noviembre, se encontrarán diversos comercios como la tortillería Tlayolli y la repostería Casa Girasol; sobre la misma acera se encuentra también el templo «Aposento Alto», en donde los domingos se comercia con la fe de los habitantes del barrio de San Francisquito. En la intersección con la calle 21 de marzo, está ubicada la legendaria tortería: «Las tortugas», con su característica fachada azul y deformes caparazones, otorgan vida marina a la esquina que indica el inicio del predio de la señora Balmaceda.
Gloria Balmaceda tendría no más de cincuenta años de edad, bajo su ríspida mirada, escondía el deseo de conocer de nuevo el amor, caminar por las empedradas callejuelas del pueblo que la vio nacer, sujetando del antebrazo y permitiendo atrevidas caricias de algún elegante abogado digno de su cariño. Gloria tuvo dos hijos antes de cumplir la mayoría de edad, forjó su riguroso carácter con sudor en la frente, cuando cuando el padre de sus crías la abandonó por una mujer más joven, se refugió con su madre y se hizo cargo del hogar. Cuando sus hijos abandonaron el nido materno, modificó la casa y comenzó a rentar pequeños cuartos a estudiantes y ejecutivos foráneos.
Nuestro primer acercamiento fue cordial, me mostró el espacio -mismo que había conocido días antes con Pineda- por el que me comprometía a cuidar y ser puntual en con los días de pago. Me pidió un depósito equivalente a un mes de renta e insulté mentalmente al pinche pelón. Acepté. Cuando íbamos bajando por las escaleras que conducen al patio central -en donde los familiares de doña Balmaceda estacionan sus vehículos-, comenzó a interrogarme sobre mi estilo de vida. Pensé que los cuatro mil pesos que acababa de entregarle era suficiente para evitar entrevistas pero contesté con educación a cada una de sus preguntas:-«Entonces, muchacho, si trabajas en un bar, ¿siempre llegas de madrugada»?- No siempre, contesté.
Lo primero que hice cuando tuve en mis manos las llaves, fue cambiarle el patético nombre de «estudio» a « supremo, honorable y emblemático recinto de las artes somáticas», tras un breve análisis, decidí nombrarlo solamente «recinto» . Bautizado el hogar que albergaría el presente, no quedaba más que aventarle un par de muebles y decidir la decoración. Influenciado por una revista que descubrí en el baño del Samborn´s, pegué una serie de hojas de libros antiguos y que conseguí a bajo costo en un bazar. Las hojas debían simular tabiques verticales en los cuatro muros de la habitación. La mudanza constó de una maleta, un pequeño buró y una cama sin base; por aquellos años de desprendimiento regalé todas mis pertenencias, impulsiva acción de la que a veces me arrepiento.
Poco fue lo que dormí las primeras noches en el recinto. Mi habitación era la última de las cinco que se encontraban a lo largo de un pasillo que daba hacia la calle 20 de noviembre; el transporte público comenzaba a operar a las seis de la mañana, los niños de la primaria 21 de marzo -que se encontraba justo enfrente- comenzaban turno a la las siete, a las ocho el camión de la basura y a las nueve «♪ Acérquese y pida sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños...». Considerando que conciliaba el sueño a las cuatro, tenía únicamente dos horas para imaginar que descansaba. A la semana comencé a sentir los estragos del desvelo.
El miércoles siguiente de mi mudanza,
recibí la llamada de José de Villavicencio:
- «Voy para el pueblo, ¿qué hay que hacer?» – dijo, y se cortó la comunicación.
Con José de Villavicencio realicé un místico viaje por el sur de México: emprendimos sin rumbo fijo y encontramos los portales del inframundo en Palenque, Chiapas. Desistí estando en el caribe, después de ocho semanas, cinco estados, incontables litros de cerveza y un radical giro a la percepción del espacio: madera, playas, humo y ¡Uh guau!... Al igual
que mis libros, abandonar aquélla travesía, fue una decisión de la me sentí arrepentido: con el tiempo
comprendí que nunca volví de aquél viaje.
- «Si vas a andar de güevón con mi apellido, mejor acostúmbrate a decirme:"El gran Paci"».- me dijo en las bahías del pacífico mexicano.
Pasaron años de aquella travesía y era momento de reencontrarme con el
cómplice de aquellas andanzas. Pactamos reunirnos en una cervecería en calzada
del acueducto.
Cuando llegué al encuentro, Villavicencio estaba por terminar su primera pinta de cerveza alemana, al verme, pareció no importarle mi presencia y continuó hasta vaciar el alargado vaso; introdujo dos dedos al fondo del recipiente y retiró la espuma pegada en la superficie, llevó el contenido a su boca y lo saboreó con una endemoniada, pero agradable sonrisa. Nos abrazamos y bebimos cerveza de distintas nacionalidades. Me platicó sobre su viaje al desierto, en el que logró desprenderse de lo material hasta terminar completamente desnudo. Decidimos pedir dos copas de licor de hierbas, que es el que acostumbra beber José de Villavicencio para digerir mejor las cervezas. Me puso al tanto de sus recientes lecturas; su emoción por «El Ruido y la Furia» de William Faulkner se prolongó hasta que cerraron las puertas de la cervecería. Salimos, hombro con hombro, entusiasmados por el reencuentro, tambaleando.
El clima era el típico de junio en el
pueblo: lluvioso, húmedo y gris. Ofrecí a mi entrañable colega conocer el
recinto:
-«Vayamos al recinto»- dijo con los ojos cerrados.
Entramos por Ejercito Republicano y continuamos caminando hasta llegar al cruce con 20 de noviembre. Al llegar a la esquina en donde por las mañanas vende tacos doña Celina, Villavicencio se detuvo de manera abrupta; se quedó observando uno de los murales en las bardas de la escuela Juventino Rosas: se trataba de un pájaro con sus crías sobre un nido, una de las pequeñas aves, fuera de la guarida, se disponía a volar; la pintura tenía la frase: «Todo lo bueno en la vida, nace de un salto al vacío». Hizo lectura de la oración en voz alta y dijo:
-«Yo ahorita salto y me cago en los pantalones»- giramos a la derecha y apresuramos el paso para llegar al recinto.
Despertamos con el himno de los tamales
oaxaqueños a las nueve de la mañana. Recorrí las cortinas de bambú y abrí la ventana
para permitir al oxígeno ingresar al antiguo estudio. Mientras decidíamos salir a desayunar o pasar
la mañana viendo las hojas pegadas en los muros, escuchamos el timbre que indicaba el receso en la primaria 21 de
marzo:
- «Ve a quitarle el lunch a algún morrito»- sugirió el gran Paci, mientras hojeaba un libro que se encontraba sobre el pequeño buró.
Se trataba de «El libro tibetano de los muertos»: trescientas sesenta y ocho páginas de budismo tibetano, en donde se expone el proceso y el camino que debe seguirse tras fallecer:
-«¿Y esta joyita, desde cuando eres budista?» - preguntó.
Contesté que lo había encontrado en el bazar de antigüedades en donde había comprado todos los libros para
decorar el recinto.
-«Me pareció interesante y decidí no deshojarlo»- dije, orgulloso de mi adquisición.
Luego de darle un vistazo, lo colocó de nuevo sobre el buró y mientras abrochaba sus agujetas, dijo:
- «Si buscas respuestas, mejor cómprate un pez japonés»-. Desayunamos una torta de milanesa en las tortugas.
Los jueves comenzaba mi semana laboral a las siete de la tarde. Durante el desayuno estuve pensando seriamente en el consejo de tener un pez; le daría vida al recinto y me serviría de compañía cuando el gran Paci decidiera irse. Le pregunté a José de Villavicencio sus planes para el día:
-«Lo normal, ir al baño en algún momento»- contestó.
Le pedí que me acompañara al acuario de la calle Ejército Republicano, aceptó y fuimos caminando sobre la 20 de noviembre. Enfrente del negocio de botargas y disfraces estaba el «Aquawoorld», si, con doble «o». Se encontraban dando mantenimiento a las peceras cuando preguntamos si alguien podía atendernos; detrás del mostrador apareció un hombre de aproximadamente sesenta años de edad; dijo que se llamaba «Emeterio» cuando se cansó de escucharnos decirle amigo.
-«¿Tiene peces japoneses?»- Pregunté, para no hacerlo perder más tiempo.
- «Si, están en esa pecera»- Emeterio señaló con su dedo indice el rincón del local.
En la esquina del «Aquawoorld» se encontraba un tanque mediano con filtros y lámparas de led en la parte superior; en su interior nadaban, entre grava volcánicas y pequeñas palmeras, decenas de peces japoneses.
-«¿Para qué va a querer el pez?» - Preguntó Emeterio.
Yo iba a contestar que para decorar y darle vida a un pequeño
espacio, pero Villavicencio se anticipó:
- «No se lo va a comer, anda buscando respuestas el joven, necesita que le muestren el camino»- dijo sin retirar la mirada de la pecera.
Al
escuchar lo anterior, Emeterio asintió con la cabeza de una forma comprensiva.
Sacó debajo del mostrador una red de malla fina para sacar peces, me preguntó cuál
quería. Me quedé observando meticulosamente cada uno de los ejemplares;
apartado de la manada, estaba un pez estrellándose en el cristal del contenedor,
le indiqué mi decisión con el dedo:
- «No se deja el mendigo»- dijo mientras maniobraba con la red.
Se realizó una impecable labor de venta;
salimos con una pequeña pecera en forma de globo, grava, alimento para pez japonés y azul de
metileno. Mi nuevo compañero se mostraba con hiperactividad, dado que se estrellaba contra el plástico de la bolsa con
agua en la que me fue entregado.
De camino hacia el recito, Villavicencio me preguntó el
nombre que le pondría al pez japonés:
- «Tienes que bautizarlo, ya es momento de que hagas algo formal en tu vida».-
Entre las posibilidades que venían a mi mente
destacaban los nombres de Odón y
Servando, al consultar la opinión de el gran Paci, este se llevó una mano a la frente y moviendo la cabeza de derecha a izquierda me hizo saber su punto de vista:
-«Si quieres nombres pendejos, mejor ponle Nemo, y listo, te quitas de broncas» –prosiguió- «se trata del cabrón que va a mostrarte el verdadero camino, no puedes tomarte a la ligera algo tan importante»-.Dijo mientras arrancaba las hojas de un árbol de camelinas.
Su llamada de atención me pareció en principio
excesiva, pero mientras nos acercábamos al recinto comprendí que tenía razón; cuando
Villavicencio volviera a la ciudad, seríamos únicamente el pez y yo: cada uno
en su respectiva pecera. Nos detuvimos con doña Celina a comer dos de frijol y
tres de chicharrón.
A un lado de la repostería Casa Girasol se encuentra la miscelánea «Moisés, el negro», en donde hicimos una escala técnica para comprar agua, pepitas y cervezas. Ya en el recinto comencé a acondicionar la pecera, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de Emeterio; utilicé los litros de agua adquiridos previamente e incorporé dos gotas de azul de metileno; coloqué al fondo la grava e introduje cuidadosamente al pez japonés. En ese momento Villavicencio abrió una lata de cerveza y con la mano en alto dijo:
- «¡Salud! ¡Por José de Arimatea!»-
Me pareció un buen nombre a pesar de ignorar
su origen. Brindamos y comimos pepitas en compañía del nuevo inquilino, a quien alimentos respectivamente. El gran paci me dio a conocer el significado del nombre: se
dice que José de Arimatea -marinero y comerciante-, fue tío abuelo de Jesús de
Nazareth y fungió como maestro y tutor en
los primeros años de vida del Mesías. Otras historias relatan que Jesús visitó
a su tío abuelo -José de Arimatea- en Inglaterra, en donde adquirió conocimientos
de diversos campos y terminó por desarrollar su sabiduría. La última de las
referencias me pareció la más aburrida, la Bíblica, en donde se señalan a José
de Arimatea como propietario del sepulcro en donde fue enterrado el hijo de
Dios.
Al conocer la historia, supe que era el
nombre perfecto; en busca de respuestas,
había encontrado un pez japonés, - una vez bautizado- lo que restaba era prestar atención a las
señales, a sus enseñanzas, nada podía fallar. Pegué en los espacios sin tapizar
las hojas del libro budista y fuimos por más cervezas.
Nos dieron las seis de la tarde en la bienvenida de mi guía
espiritual; en una hora comenzaba mi turno laboral. Pregunté a Villavicencio si
había planeado algo para la noche:
-« Lo habitual, ir al baño en cualquier momento»-volvió a contestar.
Me pareció buena idea que pasara la noche
en el bar. Mientras hacía gárgaras de aceites esenciales de menta y bicarbonato
para esconder mi aliento a cerveza, escuché al gran Paci conversar con
el festejado; José de Arimatea:
-«Vamos a trabajar y regresamos, no hagas travesuras»- le dijo con la nariz embarrada en la pecera.
La
jornada en el bar hubiese sido de completa irrelevancia si mi invitado no hubiera bebido tanto
mezcal. Sentado en la barra lo escuché alegar con clientes asiduos; música, literatura y cine, los temas principales
de la discusión: su ebriedad no impidió en ningún momento defender con
argumentos a Dylan, Lynch y Faulkner respectivamente. Al cerrar las puertas del bar,
Villavicencio remató con un combo de cerveza y mezcal:
-«Para dormir a gusto, tranquilo.»- lo acompañé en un último brindis.
Era de madrugada cuando regresábamos al
recinto, la luz de la luna se reflejaba en los autos mal estacionados, algunas aves, volando sin rumbo sobre nuestro campo visual, anunciaban el crepúsculo matutino. Por un momento perdí de vista a mi acompañante; lo encontré bajándose los
pantalones para hacer sus necesidades en la llanta de un vocho, alcancé a
detenerlo. Pensé que sería difícil mantenerlo
de pie todo el trayecto, pero mostró suficiencia caminando sobre Ejercito
Republicano sin tambalear. Al doblar en la 20 de noviembre me mostró un movimiento
de brazos y hombros que aprendió en el desierto: hombro derecho y después hombro izquierdo en un movimiento circular, fluido, muy fluido. Memoricé el ejercicio para mostrárselo
en un futuro a José de Arimatea.
Antes de llegar al recinto imaginé a
mi nuevo aliado en su pecera, ansioso al
igual que yo de conocernos a profundidad, de descubrir nuevas formas de percibir el mundo y afrontar la realidad. Confiaríamos el uno al otro para superar cualquier adversidad.
Cuando
entramos al recinto, Villavicencio corrió al baño, no aguantaba más. Me acerqué a mi guía
espiritual para notificar que nos encontrábamos
de vuelta. Descubrí a José de Arimatea fuera
de la pecera, muerto. Tomó la decisión dar un salto hacia el vacío. Impresionado, me recosté en la cama con la
mirada perdida en el techo y esperé que
se desocupara el baño. Me despedí de mi maestro con nostalgia, sin
entender por completo su mensaje. Lo arrojé en el retrete completamente tapado por la caca
de José de Villavicencio. Tiré de la cadena.
FIN
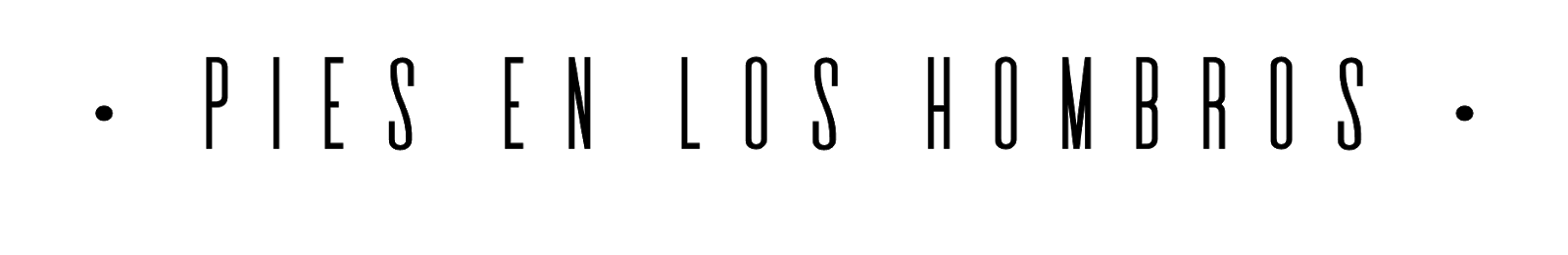

















.jpg)


.png)
.png)

¡Hu, guau!
ResponderEliminar